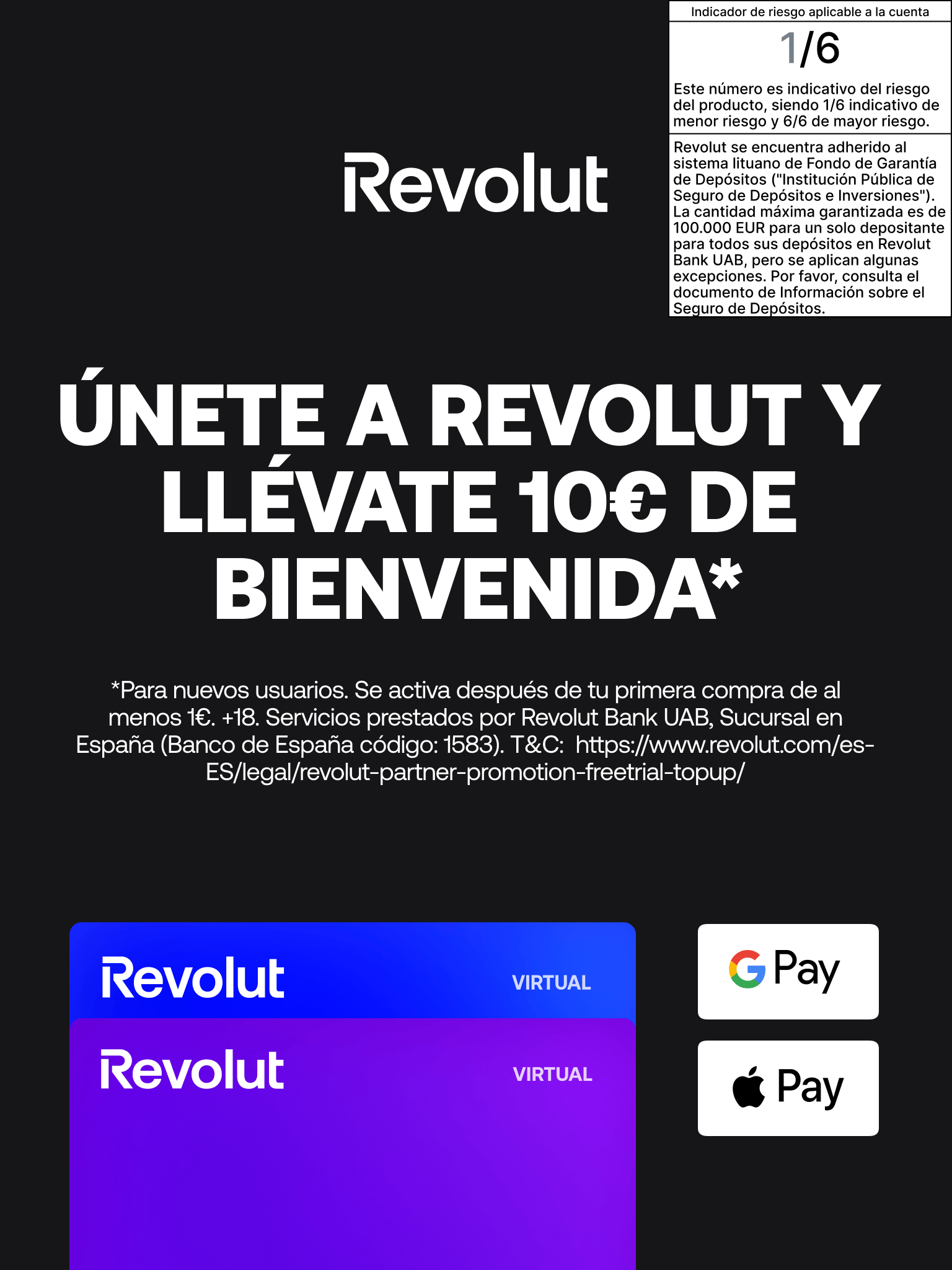Se marcha el 2014, el año en el que los madridistas se pusieron de acuerdo para contar que una vez vieron a Sergio Ramos jugar a esto. Hasta entonces, pasaba por ser, sencillamente, uno de los mejores centrales del mundo. Una simple estrella multimillonaria. Pero, como dijo alguien, este año ha añadido algo más… que nadie sabe lo que es pero que es lo único que importa.
Cuenta la leyenda que, cuando Ramos apenas colocaba una docena de velas en la tarta, su hermano lo invitó a jugar un partido con amigos. Estos esgrimieron una sonrisa cómplice al comprobar que doblaban en edad y altura al muchacho pero, a mitad de pachanga, el jovencito quiso disputar un balón con uno de los jugadores que, como no podía ser de otra forma, acabó sangrando, revolcado por el suelo con indignas muestras de dolor. Las sonrisas se terminaron de apagar al comprobar que el tipo que se revolcaba no era otro que su hermano. La historia acaba con el entrenador recriminándole al mayor de los Ramos haberse dejado machacar por su hermano menor, y es que a esas alturas de la vida (cortas, y más tratándose del camero), el pequeño ya sabía que tendría que cumplir sus sueños a base de coraje.
Pronto decidió que el sueño que le apetecía probar estaba relacionado más con Baresi que con Curro Romero, así que solo quedaba dejar transcurrir los años hasta que el fútbol lo encerrara en el mismo vestuario que a Pablo Alfaro y Javi Navarro. Y con las llaves del mismo, Joaquín Caparrós. Casi nada. Con semejante artillería, el utrerano montó un ejército de aterradores tercios contra el que nadie tenía las ganas (perdonen el eufemismo) suficientes de enfrentarse.
Entre esos acongojados anduvo el Madrid de los Galácticos, una plantilla a la que Florentino ya notaba falta precisamente de eso, coraje. Para solucionarlo, fichó a un par de futbolistas uruguayos y a otro par de la brigada Caparrós. El Bernabéu, especialista en pedir arte cuando persiste la disciplina y, a su vez, disciplina cuando persiste el arte, no tardó en devorar a tres de los cuatro susodichos. Sólo Ramos sobrevivió. ¿Que por qué? Lo dicho: arte y disciplina.
Los siguientes años sirvieron para que, durante la larga travesía blanca por el desierto, nuestro protagonista recopilara los suficientes méritos como para que Florentino II, en plena revolución mercantil, eligiera a Ramos como su jefe de obra. Para eso y para, desde el lateral derecho, abrir el túnel que habría de trazar la Selección Española para cruzar del romántico derrotismo al triunfalismo de leyenda.
Por tanto, ya con la casaca repleta de medallas y el florentinato navegando a velocidad de crucero, Ramos se planta en el año 2014 con esa frase que Mercury exclamó en plena opereta (no voy a ser estrella, voy a ser leyenda) grabada a fuego bajo sus tatuajes. Emocionalmente estabilizado (falta le hacía, en el vestuario y en casa) y a base de eso que ya hemos mencionado varias veces, él solo se merienda a Guardiola, Neuer, Simeone, Platini, Blatter, su Mundialito y quién sabe a cuántas bestias negras más del madridismo. Cuando el polvo de la batalla se hubo retirado, el Real ya contaba con cuatro trofeos más en sus vitrinas.
Por eso, los aficionados ya no lo ven como un simple futbolista, sino como a ese psicólogo que ha sido capaz de tumbar sus miedos, limpiando de sus cabezas (esta palabra debía aparecer en este artículo) todo aquello que años atrás les pertubaba. Tan limpias se hallan, que han hecho resurgir el pedante y necesario discurso triunfalista que reza bajo la leyenda de mejor club del siglo XX.
A esta leyenda pertenece ya el camero. Y ya que hemos abierto y cerrado con leyendas, utilicemos una para escribir el epílogo. La historia comienza la mañana previa al partido contra Portugal de la Eurocopa 2012. Sergio mantuvo una charla con el seleccionador Del Bosque: míster, si hay un penalti, ¿puedo picar la pelota? Una socarrona sonrisa se dejó ver entre los anchos bigotes. De su contestación, Ramos solo escuchó “agallas”. El final ya se lo saben. Pues eso, que de agallas trata el asunto.