
En las tardes de miércoles que acabaron en desgracia, cuando Concha Espina albergaba corazones llenos de esperanza, los niños como yo, foráneos a la ciudad de Madrid, mataban el tiempo oyendo hablar de los cabezazos de Santillana, de Juanito y las remontadas, de Hugo Sánchez y las volteretas y, por supuesto, de Di Stéfano, la Saeta. En mi inocencia e idiosincrasia como madridista había podido disfrutar de cómo Ronaldo tumbaba cuerpos sin tocar el cuero, solo con el arte de mover el suyo propio, o del beso más puro al anillo de Raúl en honor a los suyos. También vi jugar al cinco francés, Zizou, con coronilla y frack, sus toques de balón eran melodía suave para adormecer el malestar de la sociedad en tiempos de barbecho o qué se yo. Un tiempo de humildad y reflexión donde el Madrid había perdido su identidad y por ende, la concepción del concepto ganar. Europa había olvidado a su rey y la casa blanca ya no era una fortaleza sino nada más que una piedra en el camino para avanzar.

Dos mil trece, es el fracaso coetáneo más reciente a mi persona. Era la tercera vez que el Madrid se quedaba a las puertas de la final. La Décima llevaba once años haciendo cola. Barcelona, Bayern y Dortmund, esta vez, fueron los últimos que lo impidieron. Tras la pájara en Alemania, la prensa aclimató el partido de vuelta como si se tratara de una final. Era la tercera oportunidad, la Décima ya gritaba y el Bernábeu se impacientaba.
Para mí, una semana de conjuras y una tarde de miércoles llena de profecías. A diez minutos del final, el Madrid no había dado señales de vida, pero nadie le daba por muerto. Primero Benzema y luego Ramos pusieron el 2-0. Fue ahí, después del penalti de Ramos ante el Bayern, lo más cerca que tuve al Madrid de una final europea. Mi corazón bramaba, la llama había despertado. Desde el 88′ –minuto del gol– hasta que el árbitro pitó, lo recuerdo como los minutos más excitantes de mis años atrás.

Fue pura felicidad en la cresta de la ola con pie y medio en el precipicio y mirando abajo desde lo alto del rascacielos. Era un gol, pero había que disfrutar el momento. Recuerdo una jugada, era el minuto noventa y tantos y posiblemente una de las últimas jugadas. Córner desde la derecha favorable para el Madrid y Sergio cojeando se aproximaba al área diezmado. Con Diego López y su 41 a la espalda, todos los blancos se sumaron a la emboscada. Ramos apareció desde atrás, saltó más que el rival de amarillo pero el cabezazo no cogió dirección. Weindenfeller levantó los brazos en señal de paz. El peligro había pasado. El Borussia estaba en la final. Mientras tanto, Sergio desde el suelo agonizaba, cerró los ojos, se lamentó, suplicó y se levantó rápidamente sin ayuda de nadie.

¿Qué dijo Sergio Ramos? ¿Cuáles fueron las plegarias del sevillano? Un pensamiento, un lamento, una petición. Nadie conoce cuáles fueron las palabras exactas de la creación. Aquel momento marca un antes y un después. Allí nace la la leyenda insurrecta que hasta su venida tuvo demasiado de promesa o de nostalgia. Como dice Jorge Bustos, «Hoy volvemos a afirmar con propiedad que el blanco no es el color de las banderas rendidas, sino el aviso presente del peligro que no cesa, el signo de una hostilidad innegociable».
Múnich, Lisboa, Marrakech, Trondheim y Barcelona. Cumplido el tiempo reglamentario y con las sobras del añadido, mientras muchos agonizan, llega la hora del cuco maldito. Suele marcar el reloj el minuto 92, y casi sin quererlo siempre llega a tiempo. Su momento, cuando sale de su hábitat y avisa a su alrededor. La hora del cuco maldito, el momento de Sergio Ramos. Ese instante de sanar errores y solucionar el entramado. De que todo aquel que vista de blanco, rinda pleitesía al número cuatro. ¿Qué hubiera sido de la historia reciente del Real Madrid sin los cabezazos de Sergio Ramos? Florentino ya no sería presidente, Simeone habría jurado amor eterno a su damisela después de desvirgarla en la noche más plácida europea y en las portadas hubieran copado los pensamientos de Cristiano. Quizás Pogba hubiera acabado vistiendo de blanco y una serie de numerosas desgracias hubieran proseguido bordeando el perímetro de la casa blanca. Mejor no pensarlo.

Anoche ante el Deportivo estaba roto, desarbolado, pretendiendo aspirar por la nariz el aire turbio y mezclado que contamina las noches grises de la Castellana. Ya se barajaban títulos (“Más dura ha sido la caída”, “El ídolo de barro”…) cuando, en un supremo esfuerzo, en un alarde coronario de temple combativo, el número cuatro se fue hacia el área dispuesto a jugarse el todo por el todo. Su nariz sangraba y había recibido más golpes que en todas sus anteriores peleas juntas, pero su afán destructor era incontenible. Sabía que jamás podría hacer nada desde su área y el “ahora o nunca” le ascendió del bravo corazón hasta los oídos. Fue un cabezazo, uno más. El Deportivo, como tantos otros, se refugió bajo su área y esa fue su perdición, porque Sergio Ramos estaba poseído de una furia homicida y sacaba fuerzas de fortaleza, que no de flaqueza, y pegaba como una máquina. En el trayecto del balón ya conocíamos la única y posible solución: la cabeza de Sergio Ramos. La misma que tantos muros ha tumbado y campos ha silenciado. En un conjunto de azares, rezos y jugadores, el balón siempre cae al número cuatro, blanco como el cielo entre tanto rojo y negro. Y la fuerza que le imprime podría tumbar a un elefante. Para contarlo, ya era tarde. Ya era medianoche y puño en alto del sevillano.

La esperanza no es de color verde. Es incolora. Para descubrirla hay que mirar fijamente a los ojos, porque es en el brillo de una mirada donde puede apreciarse. Sergio Ramos posee ese brillo y no es consciente, en su desesperación, de las razones que existen para envidiarlo. Es otro más que pierde su fútbol a base de latidos, otro juguete roto del cuadrilátero, pero no es un hombre destruido, porque ninguno lo está mientras sobrevive la pasión, la rueda emocional que hace girar el mundo.
No mueve ni un músculo. Lentamente se acerca al área y se camufla entre la multitud, como si de repente nadie conociera su identidad ni su historial. No tiene precedentes. Es más, ni el respetado murmura sobre el número cuatro. Nadie espera otra proeza de tales magnitudes, parecen haberlas olvidado. Se toma su tiempo, deja que el balón se acerque, que vuele y tome dirección. Ahí piensa, le viene a la cabeza, «Solo tengo una bala», apunta a sus ojos y suavemente su dedo presiona el gatillo. No le tiembla el pulso, no tiene miedo. Él en el aire y la multitud contemplando. Es él, Sergio Ramos. Cuando dispara ya es tarde, el público jalea y el rival ha sucumbido contra las cuerdas. La historia yace a sus pies. El punch ha vuelto a funcionar.

@PipeOlcina17 | 1995. Periodismo. Peor sería tener que trabajar, que decía en un cartel de la redacción del Times.

No te lo pierdas
-
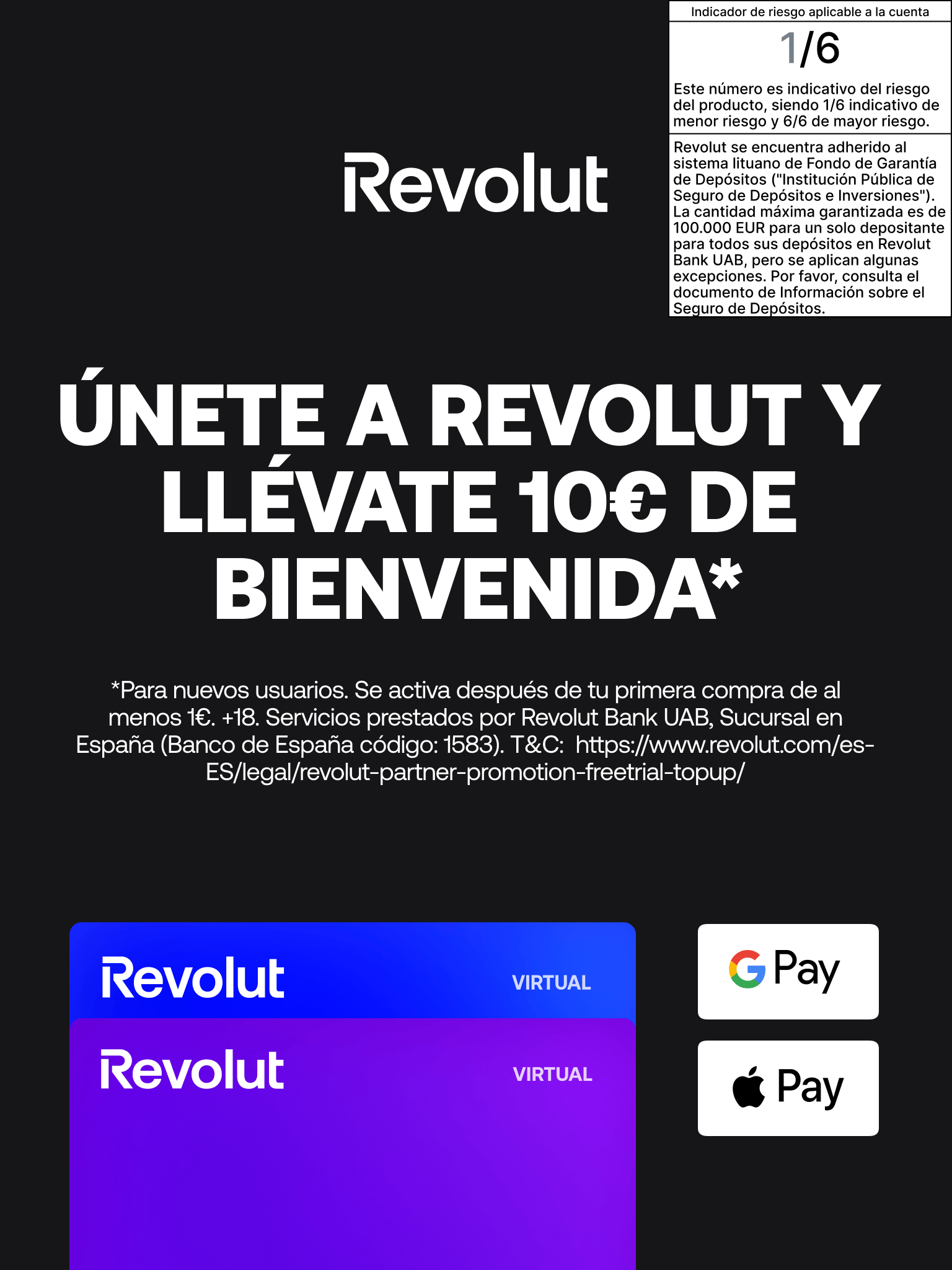
-


Europa League
11 Abr 2025Empate que no ahoga el sueño rojiblanco
El Athletic Club no consiguió romper el muro del Rangers en Ibrox y tendrá...
Por Silvia Martínez -


Betis
11 Abr 2025El Real Betis acaricia su primera semifinal europea
El equipo de Manuel Pellegrini trasladó su gran racha de resultados y sensaciones en...
Por Guillem Borràs -


Fútbol Español
10 Abr 2025Fallece Leo Beenhakker a los 82 años
Este jueves 10 de abril se comunicó el fallecimiento de Leo Beenhakker, uno de...
Por Redacción -


Champions League
10 Abr 2025Permiso para soñar: El Barça acaricia las semifinales de Champions
El Barça tiene pie y medio en las semifinales de la Champions. La goleada...
Por Guillem Borràs











