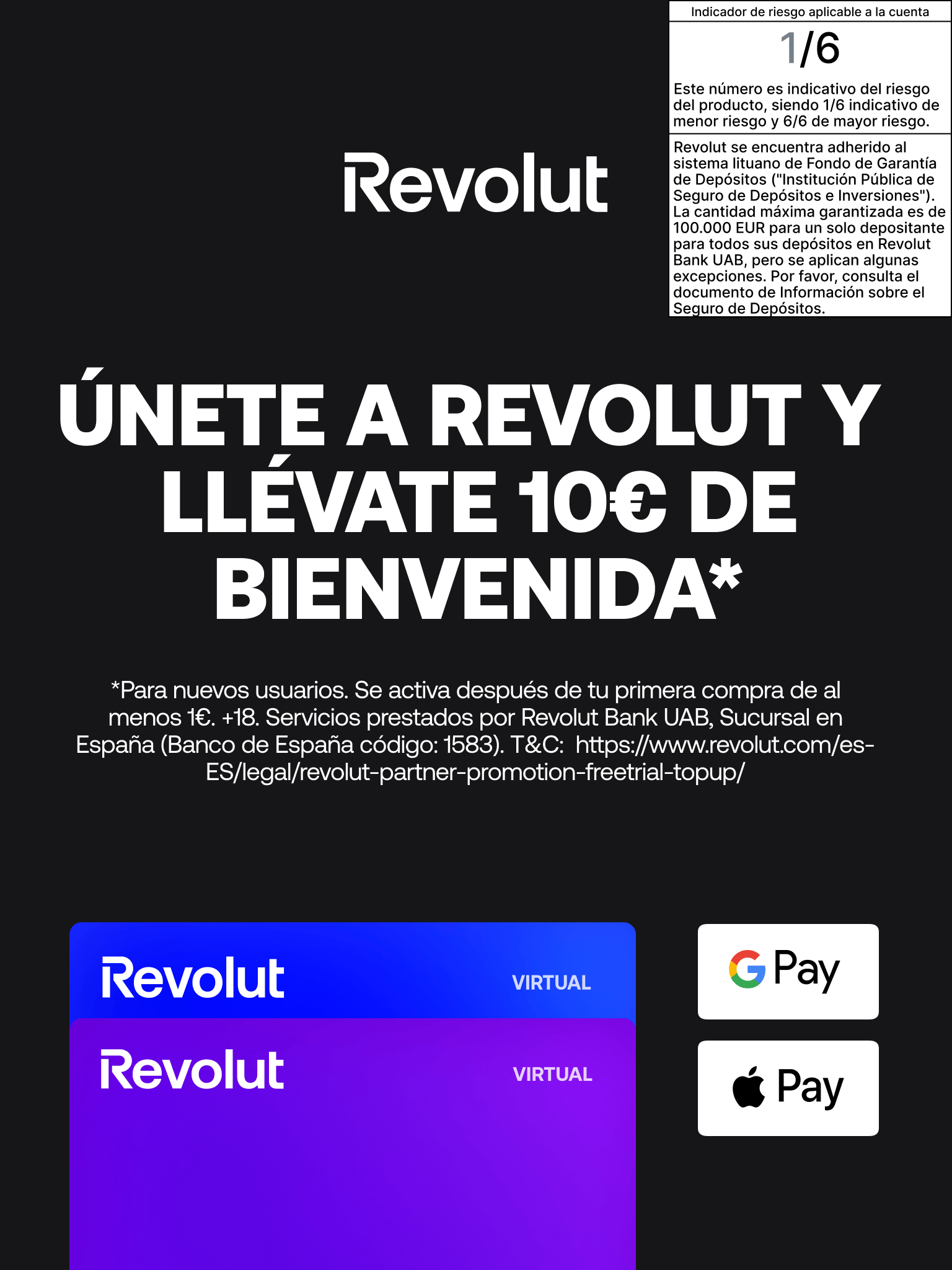Quizá una de las tareas más difíciles sea la de perdonarnos a nosotros mismos. Cuando otorgamos esa clemencia ante los demás solemos pelear contra el orgullo. Si vamos a concedernos compasión es posible que nos enfrentemos con el ego, la culpa y debamos reconocer una responsabilidad que, como mínimo, resulta algo incómoda. Así se las gasta la conciencia, en un camino que no está exento de errores para nadie.
El talento de Antoine Griezmann fue castigado. Lo provocó el exceso de marketing y parafernalia; que alimentaron aquella llamada traición que se suspira desde los asientos de plástico. Duros, rojizos y numerados con un montón de historias que se cuentan desde cada ser que se aposenta sobre ellos. Su voz entona la ofensa. Un delantero que se codeaba con los grandes caciques y que decidió volar hacia la ciudad condal para vestir la elástica de un equipo de competencia directa. El dolor no es latente.
Las excelsas virtudes del francés se vieron mermadas en Barcelona. Un mar de dudas. Las de los silbidos, estrepitosos. Las de hallar un rol en un esquema donde algunas piezas poseían un hábitat innegociable. Las de una incomprensión que no fue capaz de entenderle. Decían que no encajaba en la idea de juego por la que tanto se suspiraba. Un engaño. Como el que compra aquello que brilla tanto en la pantalla y reluce tan poco en las manos. Quizá, sencillamente, propia sintomatología que padecía un club que sufría y decepcionaba ante los retos a partes iguales.
Así se pasó Griezmann los últimos años de su recorrido por el césped. Kilómetro arriba y abajo. Propenso a la desconfianza. Con muchos focos y pocos elogios. Regresando, del modo más estrambótico, desde ese punto final hacia un punto y aparte donde muchos ya no querían que siguiera escribiendo con su afinada pluma. Un talento superior pidiéndole a la pelota que le ayude a hablar en el campo sobre ese discurso que le ha acompañado en cada escala de un vuelo de turbulencias. Un currante que no escatima esfuerzos, saliendo rápido hacia el vestuario del Metropolitano al concluir los partidos, con la culpa todavía pegada en la piel. “No, todavía no. No me merezco esos aplausos”. Lo que pasa en la cabeza y en el corazón. Ese otro lado del fútbol que no vemos, que retuerce y palpita.
Con el fin de la penitencia del cálculo de sus minutos, y siendo oficialmente jugador del Atleti, Antoine vuelve a sonreír en el regazo de Simeone. Ese técnico que ha explotado su mejor versión y que, siendo conocedor de ella, no ha dudado en seguir otorgándole cobijo y confianza. Antoine, el que fue rechazado por el Olympique de Lyon por su altura. El que creció en las filas de los Txurri-Urdines. El que quería comer en la misma mesa de los que dominaron el fútbol más de una década. El de los festejos en el volante de los coches publicitarios, con confeti o al estilo del Fornite. El de una zurda creativa, generadora, asociativa, goleadora y comprometida. Un cabeceador que se reivindica por debajo del metro ochenta. Un jugador diferencial.
Pedir perdón para recibir el indulto. Besos en el escudo, un recital. Decía Shakespeare: “el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito; bendice al que lo da y al que lo recibe”. Quizá haya necesitado la compasión de la grada. También la propia, en esa ardua tarea de perdonarse a uno mismo para volver a sonreír en el campo. Y por si a alguno se le había olvidado durante este tiempo de idas y vueltas, riñas y disculpas: cuando Antoine sonríe, el fútbol es más feliz.
Imagen de cabecera: Atlético de Madrid