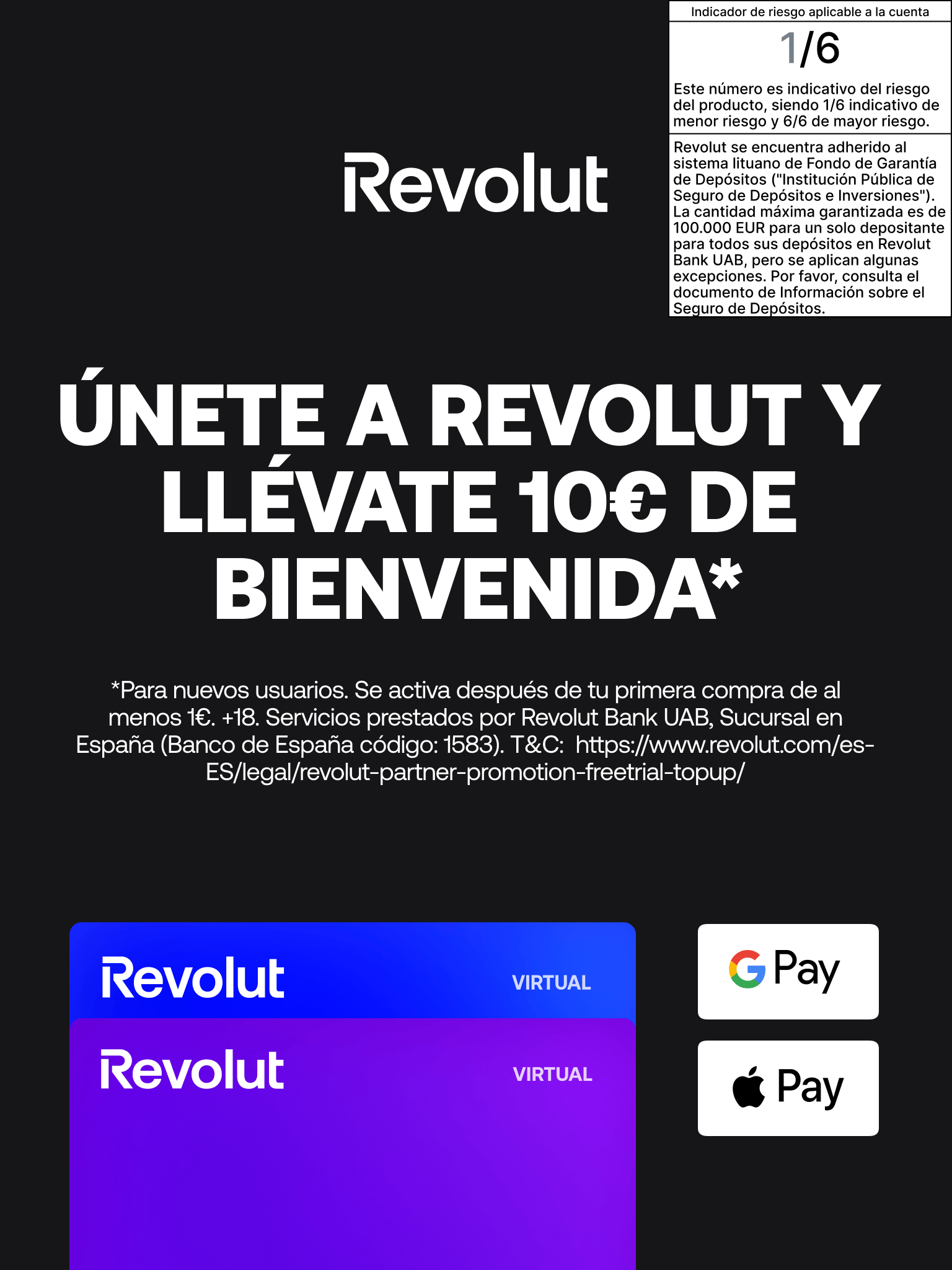Dos imágenes del pasado Roma – Juventus separadas por poco más de setenta minutos inundan mis retinas, desatan la melancolía en mi memoria y hacen florecer una tristeza con forma de balón de fútbol. Dos momentos exactos, efímeros y opuestos que tardaré mucho tiempo en olvidar y que evocaré siempre con una extraña sensación de nudo en la garganta. Dos instantáneas separadas por una hora y diez minutos, el tiempo que tardó Rudi García en sacar del campo a Francesco Totti, que marcan un antes y un después en la imponente carrera futbolística de un artista balompédico genuino e inigualable.
Como siempre, Totti entró el primero al Olímpico para ponerse al frente de la comandancia, con la cabeza alta, con la fe a flor de piel y con la firme intención de ganar como fuese el partido para volver a subirse a lomos de la lucha por el título y disponerse a galopar después. Y salió de él, entre los pitos por el cambio de una afición que lo venera, con la cabeza gacha, sin ese habitual brillo en sus pupilas tan característico de los genios y con la posibilidad de seguir peleando por la liga difuminada pese a que su Roma del alma lograse arañar, minutos después, un empate insuficiente para mantenerse en liza en la batalla por el Scudetto.
Un Scudetto que el gran Francesco Totti sólo ha ganado una vez, hace ya casi tres lustros. Un palmarés dolorosamente escaso para la dimensión de su gigantesca figura y un transcurrir inexorable de los años ante el que el ‘capitano’ romano y romanista pareció resignarse en ese preciso momento en el que abandonó el rectángulo de juego con la innata dignidad que se mece en sus pasos pero sin más horizontes de sueños en sus botines.
Fue la primera vez que Francesco Totti, en el que era su partido 580 en Serie A, se asemejó a un futbolista acorde a su edad. No en el juego en sí mismo sino en ese recorrido meditabundo desde el césped al banquillo tan propio del guerrero nómada que deja atrás el recuerdo de las batallas por encima del de los triunfos o del profeta caminante que está llegando al final del último sendero y comienza a hacer balance de daños y recuento de vivencias entusiastas e ilusiones marchitas mientras afronta, estoico y sin disminuir el ritmo, la recta final del trayecto sin una mueca de angustia en su gesto pero reprimiendo la desazón propia de la cercanía de los puntos finales.
Fue un cambio lleno de melancolía en el que el pasado, el presente y las esperanzas de futuro que Totti ha conservado criogenizados como no lo ha hecho nunca nadie, comenzaron a marcharse para no volver llegando, incluso, a causar aflicción en su huída. Su lozanía de espíritu capituló, salió herido su amor por el fútbol y su ambición sempiterna por la victoria y, resignado, aceptó el principio de su mortalidad y el fin de su juventud al tiempo que con ella, también se iba para no volver una parte de la nuestra. Fue entonces cuando, inevitablemente, nos hicimos viejos con él.
“Nada de lo que fue vuelve a ser. Ni las cosas ni los hombres ni los niños son lo que fueron un día”, decía Ernesto Sábato. Incluso si Totti decide continuar una temporada más, es más que probable que nunca le volvamos a ver un Scudetto bordado en el pecho; es más que posible que el que entrase ese día al Olímpico de Roma fuera un mito con forma de hombre y el que saliese de él fuera un hombre con forma de mito pero hombre al fin y al cabo; y es más que plausible que, en ese amargo lapso de setenta minutos, nosotros, los niños que hemos crecido viéndolo derrochar talento y que guardamos a buen recaudo los inagotables recuerdos en forma de magia, fidelidad y felicidad que nos ha dejado como legado, nos hayamos dado cuenta de que el futuro ya no es lo que era y que, al pensar con nostalgia en el hecho de que Francesco Totti nunca gane otro Scudetto, hayamos sido conscientes de que el mundo de hoy es un poco más triste de lo que lo era antes.