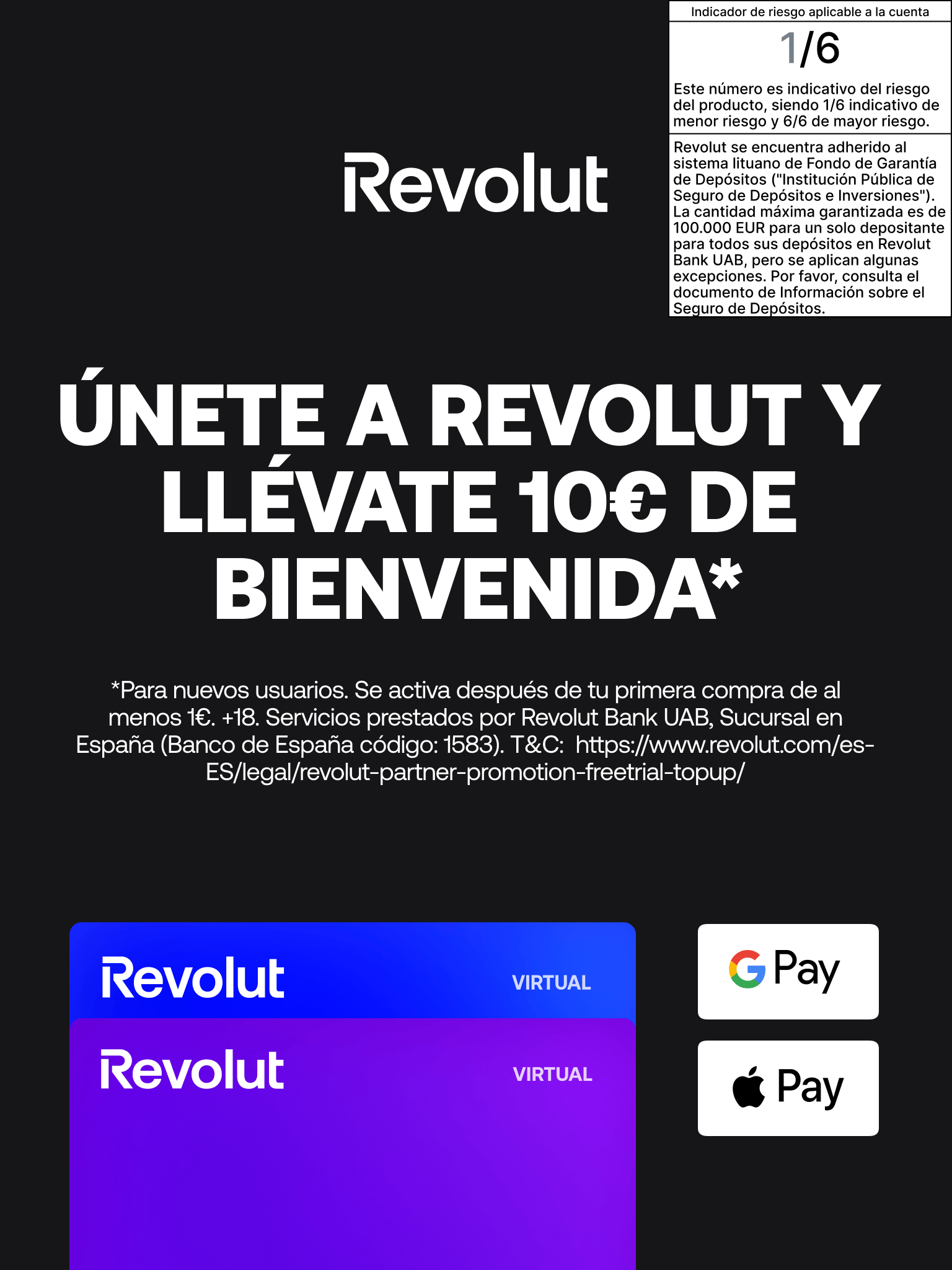En Mónaco, Nadal le enseña a la Historia que la juventud es psicológica, que no depende de habladurías irresponsables y de naderías encarnadas en críticas que pretenden debilitar un legado en tierra inigualable.
El balear pasea entre recuerdos y exhala una felicidad abrumadora en una sensación de éxtasis personal. Su sonrisa con el trofeo en la mano transmite paz. Sosiego en medio del fervor por volver a ver a una leyenda viva reinventándose proveniente del particular averno tenístico.
En el paraíso mediterráneo, la partida sale de diez. Ramos ve ante sí una tormenta de verano dispuesta levantar el polvo y agrietar el tenis de un catalán que merece el mayor de los respetos. Pero Nadal hoy no está para comparecerse de nadie. Sabe que es el momento para reivindicar su posición en una temporada vintage que comanda junto a Federer.
En el Principado, el corazón lleva en volandas al mallorquín. Después de todo, Nadal vuelve a ganar. La arcilla conoce sus pisadas como ninguna otra superficie. En Barcelona ya le han puesto una pista a su nombre. No es para menos. Nadal merece lo inefable.

Y es que al sol monegasco, todos le aplauden. A la sombra de las lesiones, pocos arriman el hombro. Menos mal (para bien del balear) que los que lo arriman son los de siempre. Y eso tranquiliza una mente que ha sido una montaña rusa interior con loops en los que el miedo por no conseguir conectar una derecha como las de antaño maniató al balear dejándolo fuera del skyline mundial por un tiempo.
Nadal hoy se gusta en la foto. Ya lo decía yo en enero. Y lo contaba incluso antes, cuando se peloteaba con su retirada. Rafa necesitaba tiempo. Desarticular una estructura mental y volverla a colocar en su sitio, solo necesita tiempo. La impaciencia de muchos hoy es consuelo de uno.
Montecarlo ordena los esquemas. La Final sienta cátedra en la historia del tenis mundial escribiendo una página ilustre con tinta española. Con el mar de fondo, Nadal navega ya a velocidad crucero.