O se convertía por fin en el duplicado del
Maradona deformado por el misticismo, que se supone ganó solo el Mundial, o
estaba abocado al fracaso más absoluto. Messi trató de cambiar el mohíno y
cabizbajo gesto de quien sabía que le esperaba el desastre, por una sonrisa que
evocase la esperanza multiplicada en cuarenta millones de paisanos, una sonrisa
más forzada que realista, con más gana que verdad, acompañada por un
crepuscular brillo en los ojos. La angustia, el sufrimiento, el huevo, el pecho
caliente, el histerismo bipolar, el ardor canchero como clavo ardiendo, la
disputa tribunera, la bandera compungida, la gloria o la condena, la culpa sin
disculpa, el mito redondeado o derrumbado. El reino del volantazo. El rey entre
las tinieblas. El todo o nada irreversible. El mañana dorado o emborronado. La
mácula en el legado. La última frontera. Todo eso estaba detrás de esa
solitaria y acompañada, alegre y triste mirada. Delante, lo imposible primero,
lo inevitable después.
Desaparecido, errante, remolón, indolente,
impasible, apático, desdeñoso, tibio, ausente, fracasado… se oyó decir de
carrerilla desde el sofá. ¡Ea!, gritaron desde la barra del bar de
abajo. Dos letras para una concordante apostilla, dos letras para un epítome de
mil y un relatos de exigencia impuesta y sinsentidos. Argentina no ha jugado un Mundial, Argentina
ha sufrido jugar un Mundial mientras caminaba sobre un desquiciante alambre, el
único elemento que involucraba a eso que se llama selección y que tan
complicado es poder llamar equipo. Ídem de lienzo para su proclamado redentor.
Un alambre de laboriosas victorias olvidadas, convertidas en espinas por el
ruido de la derrota cuando lo único que faltó fue la última victoria. Desde ya,
será el inmortal del inmortal «sí, pero». La historia de Messi en la
Copa del Mundo lo humaniza, lo acerca a nosotros, demuestra que también
colecciona miserias y que, como todos, a veces, es incapaz de no quedar
enredado en su telaraña por toda la eternidad, arrastrando cuitas irresolubles,
un comezón incesante y ruidosas coletillas que nunca se acallarán.
Creer que para ser el más grande tienes que ganar
el cetro mundial obligatoriamente es igual que creer que ganar es una elección,
es ingresar en la secta del individualismo como única explicación para un éxito
colectivo, es desprestigiar la historia del fútbol y de muchos de sus grandes
tótems, es la esquizofrénica exigencia de quien, en su mayoría, lo más
destacado que ha ganado en su vida es el reintegro de la lotería de Navidad de
la participación de la panadería del barrio. Lo único que a mí, desde la nimia
tribuna del sofá de mi casa, me produce el adiós de Messi del Mundial, ¿de su
último Mundial?, es una extraña sensación de quebranto empático, de
inexplicable tristeza que a priori ni me iría ni me vendría. Una pena que sé
que es compartida y universal, que dice tanto como alzar al cielo el anhelado
trofeo dorado, aunque no sea guinda de nada, ni pueda admirarse desde detrás de
un metacrilato. Siempre latente, la pena negra brota por debajo de las hojas,
cantaba sin hablar García Lorca. Soledad de mis pesares, caballo que se
desboca, contaba sin hablar Lionel Messi, pero con palabras que hizo suyas a lo
largo de su periplo con la selección. ¡Qué pena!, dijo alguien entre los
feroces y críticos voceríos del bar de abajo, que sí hablaban, pero no decían.
Alguien a quien apenas nadie oyó, alguien a quien directamente nadie escuchó.
¡Qué pena tan grande!











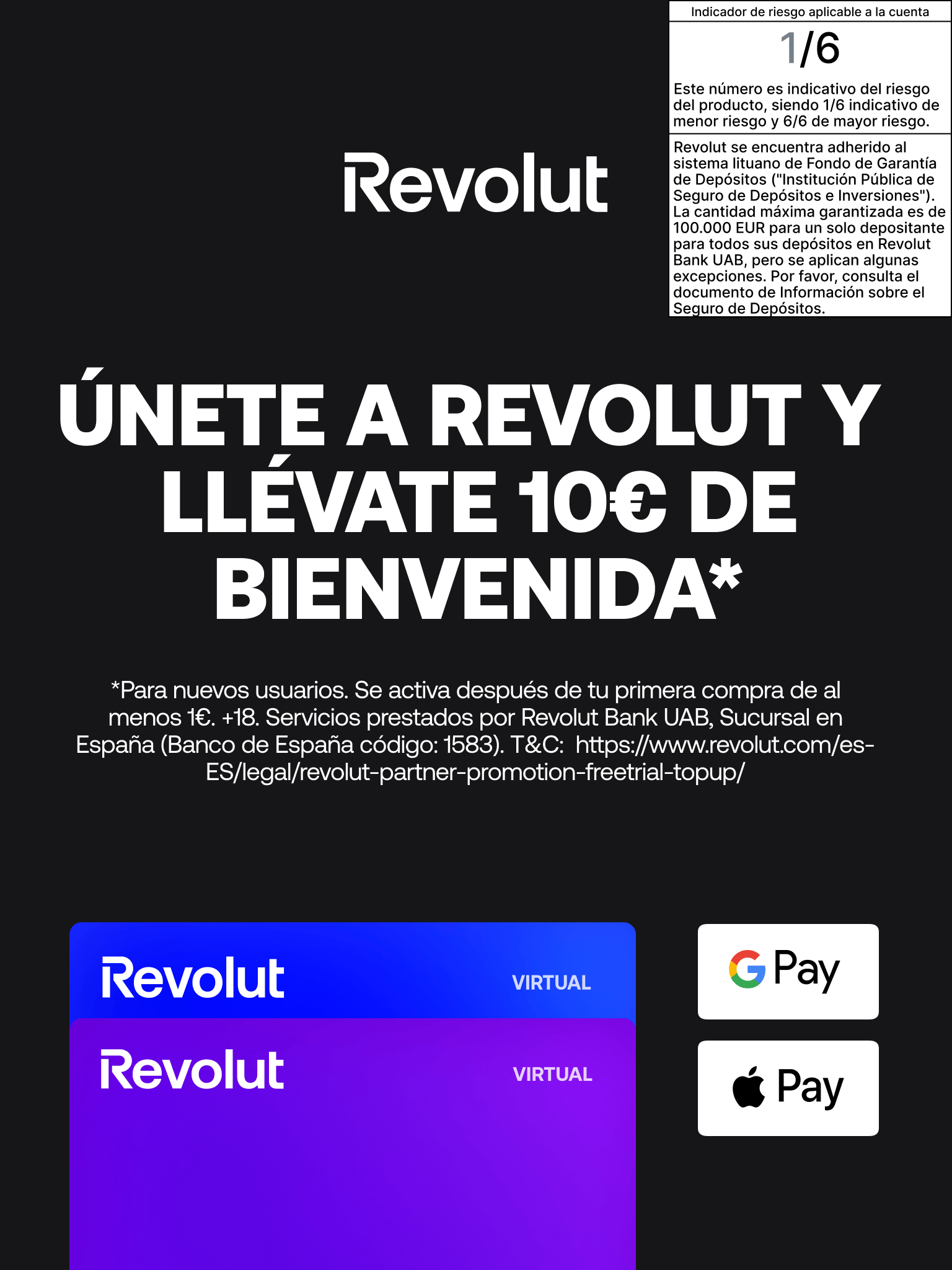











You must be logged in to post a comment Login