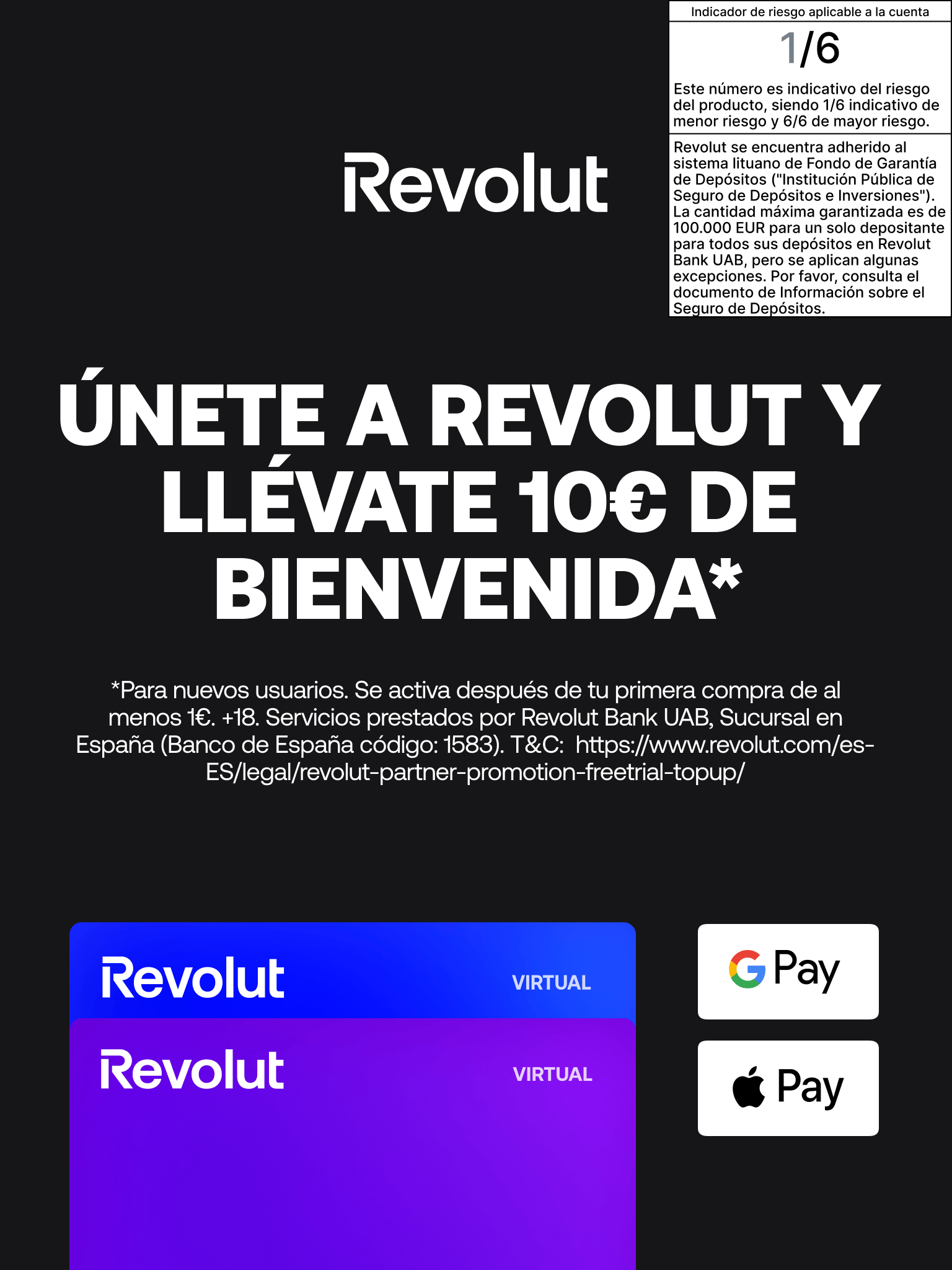La pasión del portero parece insinuar una constante contrariedad sobre el resto. Un cometido tan concluyente como la de aguarle la fiesta a los que quieren festejar el gol. Siempre hay un vecino dispuesto a acabar con las celebraciones. Pica a la puerta y todo se enmudece en un instante. Aquí no está pasando nada. Mientras la mayoría piensa en coquetear con el balón, hay cuatro locos de remate que se plantan bajo palos. Hay que tener valor, tanto si el sol te da en la cara como si la lluvia te cala hasta los huesos. Evitar el gol es una mezcla entre una lírica inconsolable y la heroicidad de una nota discordante. Con una indumentaria distinta. Conviven con la soledad, mientras los demás se encuentran. Quietos, mientras todos corren de un lado al otro. Las modas y las tendencias hablan de goles. De chilena, de cabeza, de un regate en una baldosa y una diagonal imparable. Ser portero es como combinar el azul marino con el negro, comer patatas fritas con helado o beber café con leche de madrugada. Poder se puede hacer, pero suena raro de narices.
Cuando éramos niños y uno no quería colocarse en la portería, era una bendición que alguien levantara la mano para colocarse los guantes. En realidad, los porteros llevan toda la vida salvándonos los muebles. No puede haber más buen tío que el que decide defender el marcador con un admirable ejercicio de lealtad. En la Navidad de 1937, el bueno de Sam Bartram, portero del Charlton Athletic, se quedó bajo la niebla durante 15 minutos sin saber que el partido que estaban disputando frente al Chelsea había sido suspendido por la falta de visibilidad. No se movió de su pequeño espacio hasta que un policía le advirtió de que allí no había nadie más que él y su espíritu protector.
Mientras los goleadores tienen su momento de gloria para deleitar con las dedicatorias más extravagantes, los porteros atajan y solo tienen tiempo para esbozar media sonrisa. Siempre con el mono de trabajo. No hay oportunidad para la pausa y explicarle un chiste al lateral. Se gana la foto del año con la mano, el pie, el pecho o la cara, si hace falta. Y por si fuera poco, desde hace tiempo también analizamos y valoramos su juego de pies. Los requisitos crecen como en las candidaturas de los portales de empleo, cada vez están más hinchadas. Hablar idiomas y las habilidades específicas suman puntos en la criba curricular.
Nuestra rutina pasa por una monotonía lineal, carente de emoción. El arquero puede ser elogiado por tener los reflejos de un gato, ser el mismísimo ‘hombre de Vitruvio’, o le pueden llover bofetadas porque ese palo era el suyo, salió a buscar setas o pudo estirarse más. Vive en una constante caída libre. Aguanta el estómago flotando en el aire, sin que se le escape en uno de estos brincos. Es un héroe al que le ponen la capa, se la quitan y se la devuelven. A veces, incluso, sin pasar por la lavadora.
Barcelona y Real Madrid se miran en lo alto de la tabla desde sus áreas. Poseen la figura de un portero determinante. Thibaut Courtois y Marc-André ter Stegen están en el punto álgido de sus carreras. El belga desarrolló un papel categórico en las aventuras blancas por Europa e hizo méritos propios para ganar la última edición del Balón de Oro. El alemán, por su parte, ha regresado al máximo nivel tras ser expuesto a los leones. Es el guardameta con mejor porcentaje de paradas en las cinco grandes ligas europeas y el menos goleado de LaLiga. Ambos conocen la necesidad de mantener la confianza, de recuperarla cuando se ha esfumado. De vivir en una constante concentración. Seguramente sea necesario abandonar los manidos discursos y reconocer más que los porteros ganan títulos. Afirmar que ambos conjuntos están en buenas manos es tan indiscutible como que no hay dos huellas digitales iguales en el mundo. Al final, ser portero significa un poco lo mismo: pertenecer a una especie única.
Imagen de cabecera: @mterstegen1